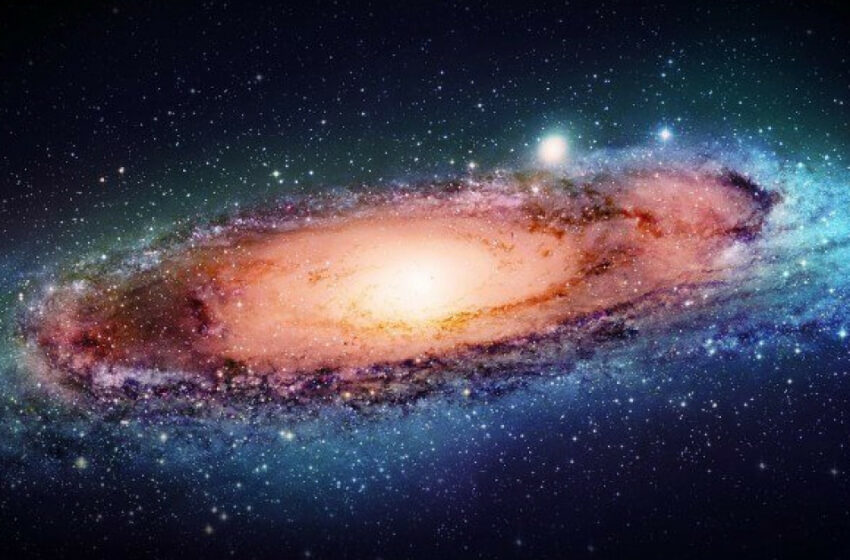
La Tierra podría estar dentro de un gigantesco vacío cósmico que altera la expansión del universo
Astrónomos de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) han planteado una teoría que podría resolver la llamada «tensión de Hubble»: la posibilidad de que la Tierra, junto con la Vía Láctea, se halle en el interior de un gigantesco vacío cósmico. Esta hipótesis, presentada en la Reunión Nacional de Astronomía de la Royal Astronomical Society en Durham, sugiere que dicho vacío explicaría por qué el universo parece expandirse más rápidamente en nuestra región que en zonas más lejanas del cosmos.
La constante de Hubble, propuesta en 1929 por Edwin Hubble, sirve para medir la tasa de expansión del universo mediante la observación del alejamiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, las discrepancias entre las tasas medidas en el universo cercano y las predichas por el modelo cosmológico estándar han generado una contradicción que los expertos denominan «tensión de Hubble». En este contexto, el doctor Indranil Banik señala que «una posible solución a esta inconsistencia es que nuestra galaxia está cerca del centro de un gran vacío local».
Según Banik, la existencia de este vacío implicaría que la materia de sus alrededores, más densos, ejerce una atracción gravitatoria hacia el exterior, haciendo que el vacío se vuelva aún más vacío con el paso del tiempo. Esta circunstancia provocaría una mayor velocidad de alejamiento de los objetos celestes cercanos, creando la ilusión de una tasa de expansión local más alta. En otras palabras, «una solución local, como un vacío local, es una forma prometedora de resolver el problema».
Para que esta teoría se sostenga, nuestro planeta debería encontrarse cerca del centro de un vacío de aproximadamente mil millones de años luz de radio, cuya densidad sería un 20 % inferior al promedio del universo. Observaciones recientes del conteo de galaxias en nuestro entorno apoyan esta suposición, pues revelan una menor densidad en nuestra región respecto a otras más alejadas. No obstante, la idea de un vacío de tales dimensiones no encaja bien en el modelo cosmológico estándar, que presupone una distribución uniforme de la materia a gran escala.
A pesar de su carácter controvertido, nuevos datos sobre las oscilaciones acústicas bariónicas (BAO), las huellas de las ondas sonoras generadas en el universo primitivo, parecen reforzar la hipótesis. Estas ondas, que se detuvieron cuando el universo se enfrió lo suficiente como para permitir la formación de átomos neutros, funcionan como una especie de «regla estándar» para rastrear la historia de la expansión cósmica. Banik explica que «un vacío local distorsiona ligeramente la relación entre la escala angular BAO y el corrimiento al rojo», un fenómeno causado tanto por la expansión del universo como por los efectos gravitatorios del vacío.
Tras analizar los datos recopilados durante dos décadas sobre las BAO, los investigadores afirman que su modelo es unos cien millones de veces más probable que uno sin vacío y basado en los parámetros del fondo cósmico de microondas obtenidos por el satélite Planck.
El equipo ahora se prepara para contrastar su hipótesis con otras técnicas, como los cronómetros cósmicos. Esta metodología consiste en estudiar galaxias que ya no forman estrellas para calcular su edad a partir del tipo y proporción de astros que contienen. Dado que las estrellas más masivas tienen vidas más cortas, su ausencia en estas galaxias permite estimar cuándo dejaron de formarse. Al cruzar estos datos con el corrimiento al rojo de su luz, los científicos pueden reconstruir la expansión del universo a lo largo del tiempo.
De confirmarse, esta teoría del vacío local no solo ayudaría a resolver una de las mayores controversias actuales de la cosmología moderna, sino que también podría arrojar luz sobre la edad real del universo, estimada en unos 13.800 millones de años.

